Capítulo 1 — La caída
“Hay duelos que no comienzan con una muerte, sino con el silencio acumulado de una vida entera.”
El pasillo olía a lavanda. Karmele lo notó incluso antes de tocar el timbre. Era un aroma suave, pero suficiente para removerle algo por dentro. Tal vez por eso tardó unos segundos más de lo necesario en alzar el dedo y presionar el botón que anunciaba su llegada. No sabía si venía a hablar o a derrumbarse. Lo que fuera, sabía que no habría vuelta atrás.
Era su primera sesión. No con cualquier terapeuta, sino con alguien que le habían recomendado como quien recomienda un refugio para una tormenta. No sabía si creía en esas cosas. No sabía en qué creía en realidad. Lo único que sabía era que estaba rota. No por fuera —seguía vestida, maquillada, sonriendo cuando tocaba—, sino por dentro. Como una casa hermosa con las vigas carcomidas.
Se sentó en la sala blanca. Todo era demasiado luminoso. Demasiado silencioso. Se sintió fuera de lugar. Inútil. Como si su sola presencia ensuciara esa paz ajena. La terapeuta apareció al poco rato. No dijo mucho. Sonrió. Abrió la puerta del despacho y la invitó a pasar con un gesto suave. Karmele entró como quien entra en una iglesia después de años de no rezar. Miraba todo con cierta vergüenza, con la sensación de estar invadiendo un territorio sagrado. Se sentó en el sofá gris. No sabía por dónde empezar. No sabía ni siquiera si quería empezar. Por suerte, la otra mujer no tenía prisa.
—¿Quieres contarme qué te trae aquí hoy?
La voz era cálida. No dulce, sino presente. Karmele tragó saliva. No respondió de inmediato. Se miró las manos. Sintió la quemadura de las lágrimas apretadas en la garganta. Finalmente, susurró:
—Mi marido murió hace nueve días.
Silencio.
—Lo siento mucho —respondió la terapeuta.
Karmele asintió, pero no lloró. Ya no lloraba. Había llorado tanto en el tanatorio, en la cama, en la ducha, que le parecía que su cuerpo se había vaciado. Lo que quedaba ahora era otra cosa. Una especie de hueco extraño entre el pecho y el estómago. Una mezcla de confusión, vértigo y... ¿culpa?
—Llevábamos treinta años juntos. —Hizo una pausa—. Bueno, casados. En total, fueron treinta y tres.
La terapeuta solo asintió.
—Y no sé qué me pasa. No solo estoy triste. Estoy… no sé. Como si hubiera despertado en una vida que no es la mía.
Se quedó callada. Su voz temblaba, pero no era emoción. Era una especie de eco interior, como si se escuchara hablar por primera vez en mucho tiempo.
—¿Puedes contarme cómo era tu relación?
Karmele bajó la mirada.
—Buena. En teoría. O eso decía todo el mundo. Teníamos una casa bonita, dos hijos. Vacaciones. Estabilidad. Él tenía carácter, pero siempre fue un hombre responsable.
La palabra “carácter” se le atragantó. Su mente trajo una imagen fugaz: ella con la maleta en la puerta, una discusión que terminó en nada. En no irse. En tragarse las lágrimas una vez más.
—¿Y cómo te sentías tú en esa relación?
La pregunta flotó en el aire. Karmele se la tragó como una pastilla amarga. Cerró los ojos. Había evitado esa pregunta durante décadas.
—Pequeña —dijo por fin, casi sin voz—. Me sentía… pequeña. Como si siempre tuviera que medir mis palabras. Como si tuviera que pedir permiso para sentir.
La terapeuta no respondió. Solo la miraba con esa calma que a Karmele le daba miedo y alivio al mismo tiempo. Nadie la había escuchado así en años.
—Él era inteligente. Tenía presencia. Don de gentes. Pero en casa… en casa era otra cosa. Nunca me pegó, ¿eh? No fue eso. Pero había algo... algo en su forma de hablar, de mirar, que me apagaba.
Y entonces sí, lloró. No como en el funeral. No como en los abrazos sociales. Lloró con rabia, con desconcierto. Porque no sabía si lloraba por Jon, su marido, o por todo lo que no fue. Por lo que soportó, por lo que no dijo, por lo que no se permitió ver.
La terapeuta se acercó con una caja de pañuelos. No dijo nada. No hacía falta.
—No sé quién soy ahora —dijo Karmele entre lágrimas—. No sé si estoy de duelo por él o por mí.
El silencio volvió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que contenía todo: las palabras no dichas, los años sumisos, las noches sin voz, las dudas reprimidas, los sueños cancelados.
—Entonces empecemos por ahí —dijo la terapeuta con suavidad—. Vamos a encontrar a la mujer que estaba antes de él. Y también a la que ha sobrevivido después.
Karmele la miró con miedo. Y con una chispa de esperanza que no sabía que aún le quedaba.
La terapeuta mantuvo la mirada en ella, sin apurar el momento ni interrumpir ese silencio espeso que parecía llenar toda la habitación como una niebla que no molesta pero tampoco deja ver con claridad. Karmele sostenía un pañuelo entre los dedos como si fuera un trozo de cuerda al que aferrarse mientras trataba de no hundirse, aunque algo dentro de ella ya sabía que no había forma de mantenerse a flote si no se permitía tocar fondo. Había vivido tantos años sujetando las paredes de su mundo, aparentando solidez, que ahora que todo se había desmoronado no sabía si lo que sentía era pena por la pérdida o alivio por ya no tener que fingir.
—A veces me siento una impostora del dolor —dijo casi sin pensar, y al decirlo se sorprendió de su propia frase, porque no la había reflexionado ni preparado, simplemente había salido de ese rincón oculto de la conciencia donde habitan las verdades sin forma.
—¿Qué significa eso para ti? —preguntó la terapeuta, con esa voz que no juzga, solo acompaña.
Karmele respiró hondo. Se quedó unos segundos contemplando las líneas de su propia mano, como si buscaran allí la historia que aún no sabía contar. Luego levantó la mirada, y esta vez no esquivó los ojos de la mujer frente a ella.
—Que a veces no sé si lo echo de menos a él… o a la idea de lo que creí tener. Que me siento culpable por no sentir un dolor puro, nítido, como el que se supone que deberías sentir cuando muere tu esposo después de tantos años. Hay momentos en los que me atrapa una tristeza tan densa que me cuesta respirar… y al minuto siguiente siento una especie de liberación. Como si por fin pudiera pensar en mí sin culpa. ¿Eso me hace una mala persona?
La terapeuta negó con la cabeza, sin perder esa serenidad que parecía envolverlo todo.
—Eso te hace humana.
Las palabras cayeron como agua tibia sobre un cuerpo entumecido. Karmele cerró los ojos por un instante. Sintió una punzada de ternura, algo que llevaba tiempo sin permitirse. Tal vez desde que Jon enfermó, o incluso antes, desde que dejó de recordar cuándo fue la última vez que se sintió realmente en casa dentro de sí misma.
—A veces me acuerdo de cuando nos conocimos —dijo, dejando que su cuerpo se reclinara apenas sobre el respaldo del sofá, como si con ese movimiento su memoria retrocediera también—. Tenía veintitrés años. Trabajaba en una librería. Él entró un día cualquiera, buscando un libro sobre liderazgo o algo así. Yo ni siquiera lo había visto entrar. Me preguntó si lo tenía y le respondí sin mirarlo. Me molestó su tono, como si esperara que yo adivinara el título por arte de magia. Pero cuando levanté la vista, me sonrió. Una sonrisa de esas que desarman. Tenía ese poder, ¿sabes? De girar todo a su favor con una frase, una mirada, un gesto elegante.
Volvió a cerrar los ojos. El recuerdo no dolía. Al contrario, tenía una textura nostálgica, casi seductora. Como si hablara de un personaje de novela.
—Era encantador. Sabía lo que decir y cuándo decirlo. Te hacía sentir especial, observada. Como si te eligiera entre todas. Me invitó a cenar y yo, que era tímida, que nunca decía que sí a nadie, acepté sin pensarlo demasiado. Me acuerdo que esa noche llegué a casa flotando. Mi madre me miró raro. Dijo que no era buena señal cuando alguien te hace sentir tan arriba desde el primer día. Que los amores que empiezan así suelen tener una caída dura. Pero yo pensé que hablaba desde su propio resentimiento. Ella siempre fue amarga. Siempre esperaba lo peor de todo.
La terapeuta no dijo nada, pero Karmele sintió su presencia sostenedora como una brisa cálida detrás de cada palabra. Continuó.
—Me casé con él a los veintisiete. No porque me lo pidiera de forma romántica. No. Fue más una decisión práctica. Ya vivíamos juntos, ya teníamos proyectos, y parecía lógico. Él nunca fue de grandes gestos, pero era eficaz. Me hacía sentir segura. Me decía que yo era su centro, su equilibrio. Pero en el fondo, con el tiempo, me di cuenta de que solo era su espejo. Reflejaba lo que él necesitaba ver. Y cuando no lo reflejaba, cuando algo en mí empezaba a tener voz propia, entonces venía la crítica sutil, la ironía, el silencio castigador.
La voz le tembló un poco, pero no por debilidad. Era más bien la vibración de alguien que empieza a oírse a sí misma con claridad por primera vez.
—Recuerdo una vez… estábamos en una comida familiar. Yo opiné sobre algo político, sin entrar en polémicas. Solo di mi punto de vista. Y él, con esa sonrisa suya, delante de todos, dijo: “Ay, amor, tú y tus ideas. Qué suerte que no te dedicaste a la política, ¿eh?” Todos rieron. Yo también reí. Pero por dentro algo se rompió. No por lo que dijo, sino por lo que implicaba. Era como si mi voz fuera un chiste. Como si mis pensamientos fueran algo a tolerar, pero nunca a tomar en serio.
Se hizo otro silencio, esta vez más denso. La terapeuta seguía allí, sin moverse, dejando espacio para que la emoción encontrara salida.
—Y yo lo permití. Años. Décadas. Me volví especialista en justificarlo. “Tiene un carácter difícil”, decía. “Es que está estresado, no sabe expresar lo que siente”. Me aprendí el manual completo. Y mientras tanto, me iba achicando. Me convertí en alguien prudente, correcta, práctica. Siempre disponible, siempre entendiendo todo. Y ahora que no está… ahora que no tengo a quién adaptarme… me siento vacía. Como si no supiera vivir sin ese rol.
Karmele se quedó mirando un punto fijo, más allá del ventanal que dejaba entrar la luz de la tarde. En su rostro había tristeza, sí, pero también algo nuevo. Algo que empezaba a parecerse a una grieta de honestidad, una abertura por la que la verdad podía respirar.
—No sé si lo amaba… o si solo necesitaba que alguien me dijera que valía. Que mi existencia tenía sentido a través de sus ojos.
La terapeuta se inclinó apenas hacia ella, con ese gesto suave que no invade, solo acompaña.
—Y ahora, ¿qué te gustaría que diera sentido a tu existencia?
La pregunta no buscaba respuesta inmediata. Era una semilla. Karmele bajó la mirada y se abrazó a sí misma, como si por primera vez intuyera que su calor también cuenta.
Y en ese instante, tan silencioso como poderoso, algo dentro de ella empezó a moverse.
No sé si fue aquella pregunta o el modo en que ella la dijo, sin exigirme respuestas inmediatas, sin pedirme nada que no estuviera lista para dar. Solo sé que salí de aquella primera sesión sintiendo que me había abierto una grieta, y aunque me aterraba mirar dentro, también me intrigaba saber qué había allí. Al día siguiente, mientras cocinaba para mí sola por primera vez en semanas, empecé a recordar con nitidez escenas que creía olvidadas, como si el silencio que llevaba años construyendo en mi interior empezara a derretirse bajo el calor de la escucha.
Me vino a la mente una tarde cualquiera. Jon había llegado del trabajo más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina, preparando una crema de calabaza que a él le gustaba. Recuerdo que ese día me sentía bien, sin razón aparente, solo ligera. Canturreaba una canción de Sabina mientras removía la olla, y en un arranque de espontaneidad, salí de la cocina con la cuchara de madera en la mano y le di un beso en la mejilla. Él estaba sentado, leyendo el periódico. No levantó la vista. Solo dijo: "Cuidado con la ropa, que te has manchado la blusa."
Yo me reí, pensando que era una broma. Pero cuando lo miré bien, entendí que no. No le había gustado la interrupción. Ni el beso. Ni la mancha. Ni la alegría que traía yo esa tarde. Y no dijo más. Simplemente siguió leyendo. Me fui de vuelta a la cocina sintiendo que había hecho algo mal, pero sin saber exactamente qué. Ese era el tipo de violencia que nunca supe nombrar. El tipo de rechazo que no deja huellas físicas, pero sí grietas profundas.
Años después, uno de mis hijos, Iker, me replicó con un tono similar. Tenía dieciséis años. Le pedí que por favor no saliera aquella noche de lluvia, que se quedara en casa. Me miró como si yo fuera invisible y me soltó: "Tú siempre dramatizas todo, mamá. No puedes dejarme respirar ni un poco."
Lo peor no fue la frase, sino que por dentro sentí que tenía razón. No porque lo fuera, sino porque algo dentro de mí ya había aceptado que mis emociones eran exageradas, inapropiadas, molestas. Había vivido tantos años con ese mensaje disfrazado de amor que ahora me costaba incluso reconocer cuándo tenía derecho a sentir.
Me acuerdo de que esa noche me encerré en el baño, abrí el grifo para que no se oyera, y lloré en silencio. No solo por él, ni por Jon, sino por mí. Por esa parte mía que aún esperaba que alguien me dijera: "Lo que sientes está bien."
Ahora, cuando vuelvo a ese recuerdo desde esta nueva Karmele que empieza a nacer, me doy cuenta de que cada gesto, cada palabra, cada silencio, era un espejo. Jon no era solo mi marido, era el eco de mi infancia. De mi madre callando, de mi padre ausente, de la niña que aprendió a portarse bien para no molestar. Jon solo vino a interpretar un papel que yo ya conocía demasiado bien.
No lo culpo. O al menos, ya no desde el rencor. Fue lo que supo ser. Y yo también. Fui la mujer perfecta para su sombra. Yo me encargaba de llenar los vacíos, de suavizar sus bordes, de contener su rabia sin preguntarme qué hacía con la mía.
En la siguiente sesión, la terapeuta me miró de frente y me dijo: "¿Qué sientes cuando te miras en el espejo y no hay nadie que te observe más que tú misma?"
No supe qué responder. Nunca me había hecho esa pregunta. Siempre fui el reflejo de alguien más. La hija correcta. La esposa equilibrada. La madre funcional. Pero ¿quién era yo, ahora que ya no había nadie delante para definirme?
Durante los días siguientes empecé a escribir. No era un diario, exactamente. Más bien, una especie de conversación conmigo misma. A veces solo frases sueltas. Otras, párrafos enteros llenos de preguntas. Como si al escribir, algo en mí empezara a tener permiso para hablar. Descubrí que mi voz era temblorosa, sí, pero también bella. Y mía. Tan mía.
Mi hijo mayor, Eneko, vino a visitarme una tarde. Me trajo pan de centeno y un ramo de flores pequeñas. Siempre fue más sensible que Iker. Cuando se sentó frente a mí, no me preguntó cómo estaba. Solo me miró y me dijo: "Te noto distinta, ama. Como si estuvieras volviendo."
Y por primera vez, no necesité explicarme. Solo le sonreí.
Durante la tercera semana, algo cambió. No fue una revelación mística ni una gran catarsis emocional, sino una sensación sorda que empezó a crecerme en el pecho. Como una piedra pequeña que no molesta al principio, pero con los días se vuelve imposible de ignorar. Había hecho ya tres sesiones. Había llorado, hablado, recordado, escrito. Y sin embargo, una parte de mí seguía congelada. Como si mi alma se asomara tímidamente al borde de un abismo, pero no se atreviera a saltar. Me sentía más despierta, sí. Pero también más vulnerable. Como si al retirar las capas de protección que me mantuvieron entera durante décadas, ahora cualquier viento pudiera quebrarme.
Ese lunes me desperté con el cuerpo tenso. Tenía cita a las once, pero a las nueve ya estaba duchada, vestida y con la taza de café en las manos, mirando por la ventana sin ver nada. Me sentía inquieta, molesta, con una rabia inexplicable que me subía por el pecho como una llama contenida. Alguien me había abierto una puerta, y ahora no podía cerrarla. No sabía si quería agradecerle a la terapeuta o gritarle que me dejara en paz.
Llegué a consulta y me senté más rígida que de costumbre. Ella notó algo, estoy segura, pero no dijo nada. Solo me ofreció el té que siempre me servía al llegar, de manzanilla con jengibre. Lo dejé en la mesa sin tocarlo.
—Hoy no sé si quiero hablar —dije sin mirarla a los ojos.
—Está bien —respondió con naturalidad—. A veces el silencio también habla.
Esa respuesta me irritó aún más. ¿Por qué no me forzaba un poco? ¿Por qué no me preguntaba, no me presionaba, no intentaba salvarme de este incendio interno?
—No me gusta esto. No me gusta venir aquí y remover cosas. Me estoy deshaciendo —dije, alzando la voz más de lo que habría querido.
Ella asintió. No parecía sorprendida.
—¿Y qué te asusta más? ¿Deshacerte o darte cuenta de lo que había debajo?
Aquella frase me perforó. Me sentí expuesta, desnuda, como si me hubiese quitado una máscara sin querer. Me tapé el rostro con las manos y empecé a llorar otra vez. Pero esta vez era distinto. No era un llanto suave. Era un sollozo torpe, lleno de rabia, impotencia, abandono. Como si por fin una parte de mí se atreviera a mostrar lo que había estado escondiendo incluso en las otras sesiones.
—Estoy harta de ser fuerte. Estoy cansada de tener que sostener todo. Nadie me ha preguntado nunca qué quiero. Nadie. Ni Jon, ni mis hijos, ni mis padres. Y ahora que estoy sola, ni siquiera yo lo sé. Porque no sé quién soy si no estoy cargando con el mundo.
La terapeuta esperó. Cuando mi llanto fue bajando como la marea después de la tormenta, dijo algo que me descolocó:
—Tal vez este sea el momento perfecto para dejar de sostener y comenzar a elegir.
Me quedé en silencio. Me temblaban las manos. Pero por dentro, algo de aquella frase hizo eco en mi pecho. Elegir. Qué palabra extraña. Qué desconocida. Yo, que siempre viví adaptándome a las decisiones de otros, ¿podía ahora aprender a decidir sin tener a quién complacer?
Esa noche no dormí. Estuve horas tumbada en la cama, con los ojos abiertos. Repasé escenas enteras de mi vida como si fueran una película que al fin se proyectaba sin censura. Recordé una vez que Jon me pidió que dejara mi trabajo en la librería porque "ya no hacía falta". Según él, era mejor que yo me encargara de los niños, de la casa, de estar tranquila. Lo dijo con dulzura, como quien cuida. Y yo acepté sin protestar. No porque estuviera convencida, sino porque pensé que si lo complacía, me querría más. Porque aún no entendía que el amor que hay que ganar con sacrificios no es amor. Es dependencia. Y yo era una experta en ello.
Pensé en mis hijos. En cómo cada uno había replicado a su manera las dinámicas que vieron en casa. Eneko, tan cuidadoso, tan pendiente de mí, como si siempre quisiera protegerme. Iker, tan crítico, tan distante, reproduciendo sin saberlo las frases y tonos de su padre. ¿Qué ejemplo les di? ¿Qué aprendieron de lo que fui y de lo que callé?
Me levanté de la cama y fui al salón. Abrí la ventana. El aire de la madrugada tenía ese olor a tierra húmeda que me transportaba a la infancia, cuando salía descalza al patio de mi abuela. Me abrigué con una manta y me senté en el sofá. Y por primera vez en años, me abracé a mí misma, no para consolarme, sino para recordarme que yo también merecía ternura.
Desde la penumbra de la sala, miré el retrato de boda que aún colgaba en la pared. Allí estábamos los dos, jóvenes, sonrientes, vestidos de blanco. Me acerqué. Lo bajé con cuidado. No lo rompí. No lo tiré. Solo lo guardé en un cajón. Porque el duelo, ahora lo entendía, no se trata de destruir lo que fue, sino de aprender a ponerlo en su lugar.
Pasaron varios días hasta que volví a abrir el cuaderno. No porque no tuviera nada que decirme, sino porque me daba miedo lo que pudiera encontrar en esas páginas si dejaba que mi voz saliera sin filtros. Pero esa noche, después de ponerme el camisón viejo que aún olía a suavizante, encendí la lamparita de noche, me senté en la cama con las piernas cruzadas y comencé a escribir como si fuera una carta, no a Jon, sino a mí misma, a la mujer que fui, a la que se olvidó por años de su centro para orbitar alrededor de otros.
“Querida Karmele,
No sé cuántas veces te pediste permiso para sentir, ni cuántas lo negaste sin darte cuenta. Pero estás aquí. Viva. Y eso ya es una forma de valentía.”
Las palabras salían como un río, primero titubeantes, luego fluidas, como si una parte de mí se hubiera estado preparando en silencio para hablar. Recordé entonces una escena de mi infancia que no había traído en años, una de esas imágenes que se esconden en los pliegues del alma y solo salen cuando estamos listas para abrazarlas.
Tendría seis o siete años. Era invierno. Mi madre planchaba en el salón mientras yo jugaba con una muñeca a la que le había hecho un vestido con un retal de tela vieja. Quise mostrárselo con ilusión, le dije que le había puesto nombre, que ahora era mi hija, y que íbamos a tener una merienda imaginaria. Mi madre no levantó la vista. Solo dijo: "No digas tonterías, Karmele, ponte a hacer los deberes."
Recuerdo que volví a mi habitación con un nudo en la garganta, como si hubiera hecho algo vergonzoso. Desde entonces aprendí a esconder mis juegos, mis ideas, mis emociones más tiernas. Aprendí que mostrar entusiasmo podía parecer ridículo. Que mejor era callar. Ser práctica. Eficiente. Invisible.
Ahora, tantos años después, entendía de dónde venía ese impulso de minimizarme. No fue solo Jon. Fue todo un ecosistema emocional en el que me formé, un entramado invisible que me enseñó que amar era callar, cuidar era rendirse, y vivir era no molestar.
A la mañana siguiente, desperté con una especie de resaca emocional. Como si mi cuerpo hubiera digerido una cena pesada compuesta de recuerdos crudos. Me preparé un café sin leche, me puse la bata, y encendí el portátil. Releí lo escrito la noche anterior y me sorprendí. No sonaba a víctima. Sonaba a una mujer que empieza a mirarse con compasión.
Me senté en la terraza. Hacía sol. Un sol tímido de febrero que aún no calienta, pero ilumina. Cerré los ojos y por unos segundos, solo unos segundos, sentí una paz suave. Como si mi alma me agradeciera el esfuerzo de no huir.
Más tarde, recibí una llamada de Eneko. Iba a pasar por casa. Quería traerme unos papeles del banco, ayudarme con unos trámites. Siempre tan pendiente. Cuando llegó, me abrazó largo. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que sí: que necesitaba hablar. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. Esa misma mesa donde tantas veces me senté en silencio mientras Jon hablaba. Le conté cosas. No muchas, pero lo suficiente como para que viera a su madre de una forma distinta. Le hablé de lo difícil que era sostener la imagen de que todo iba bien. De que muchas veces me dolía más haberme callado que todo lo que Jon pudiera haber dicho.
Él me escuchó. No intentó corregirme. No me dio consejos. Solo me escuchó. Y cuando terminé, sus ojos estaban húmedos. Me dijo: "Ama, a veces pienso que fuiste demasiado buena para él."
Negué con la cabeza. No porque no creyera sus palabras, sino porque no quería quedarme en esa narrativa. Le respondí: "No fui demasiado buena. Fui lo que sabía ser. Y ahora estoy aprendiendo a ser otra cosa."
Esa noche soñé. Soñé que caminaba por un bosque denso. Iba descalza. El suelo era frío y húmedo. En el sueño, sentía miedo. Oscuridad. Pero también había algo hermoso: cada vez que dudaba del camino, se encendía una pequeña luz a lo lejos, como si alguien hubiera dejado farolillos en mi ruta, recordándome que seguir era suficiente. En un claro del bosque, me encontré con una niña. Era yo. Tenía la misma muñeca que aquella de mi infancia. Me miró y dijo: "No era una tontería. Era amor."
Me desperté llorando. Pero era otro tipo de llanto. No venía del dolor, sino de la ternura. Como si una parte de mí al fin hubiera sido vista.
Esa semana llevé el sueño a terapia. La terapeuta me escuchó con una sonrisa suave. Me preguntó cómo me sentía ahora al recordar a esa niña. Le dije que por fin tenía ganas de abrazarla. De pedirle perdón por haberla dejado sola tanto tiempo. Y de prometerle que, de ahora en adelante, ya no me iba a traicionar para encajar en la vida de nadie.
—¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? —me preguntó.
Asentí. Y lloré otra vez. Pero esta vez con la espalda recta, con la voz firme, con la certeza de que había comenzado un viaje sin retorno.
Antes de salir, la terapeuta me ofreció un papel y un lápiz. Me pidió que escribiera una palabra. La primera que me viniera a la mente. Cerré los ojos. Pensé en muchas: libertad, alivio, dolor, fuerza. Pero al final escribí una sola:
Renacer.
Me fui con esa palabra entre las manos. La doblé y la guardé en el bolsillo de mi abrigo como un talismán. No sabía qué me esperaba, ni cómo iba a reconstruirme. Pero por primera vez, no tenía miedo. Porque lo peor ya no era haber vivido sometida. Lo peor era no haberse dado cuenta. Y ahora, yo sí me estaba dando cuenta.
Guía emocional – Capítulo 1
La caída
Karmele llega a terapia. El duelo la atraviesa como una tormenta. Apenas puede respirar. La muerte de su marido, Jon, la deja rota, pero también la enfrenta a un silencio antiguo, a una tristeza que no empezó con su muerte, sino con una vida callada.
Tema central: El comienzo del duelo y el reconocimiento del vacío interior.
Emoción dominante: Desorientación emocional: una mezcla entre tristeza, alivio y miedo por descubrir que el dolor no empezó con la pérdida.
Heridas activadas:
- Abandono emocional: por haber estado sola dentro del vínculo.
- Humillación/sumisión: por años de silenciamiento interno.
- Rechazo hacia la propia sensibilidad: aprendido desde la infancia.
Toma de conciencia clave:
“No estoy llorando por él. Estoy llorando por mí.”
Preguntas para tu proceso interior:
• ¿Qué parte de mí se desconectó para sobrevivir en una relación?
• ¿A qué he llamado amor que en realidad era dependencia?
• ¿He construido mi identidad en función de los demás?
• ¿Cuándo fue la última vez que me pregunté qué necesito?
Frase ancla del capítulo:
“Hoy me permito no tener respuestas. Solo sentir.”
Ejercicio terapéutico: “La primera grieta”
Escribe un momento de tu vida donde fingiste estar bien y sabías que no lo estabas.
• ¿Qué querías decir y no dijiste?
• ¿Qué sentiste?
• ¿A quién estabas complaciendo?
(Puedes guardar esa hoja como testigo… o quemarla, si necesitas liberar.)
Ritual simbólico sugerido:
Quitar una foto del pasado.
Retira una imagen (real o mental) de una etapa donde fingías felicidad. No la destruyas: solo cambia su lugar.
“No se trata de romper el pasado, sino de reubicarlo con dignidad.”
Reflexión final del capítulo:
Karmele ha caído, sí. Pero en el fondo, su caída no es el fin.
Es el primer paso hacia sí misma.
Es la grieta por donde, al fin, empieza a entrar la luz.
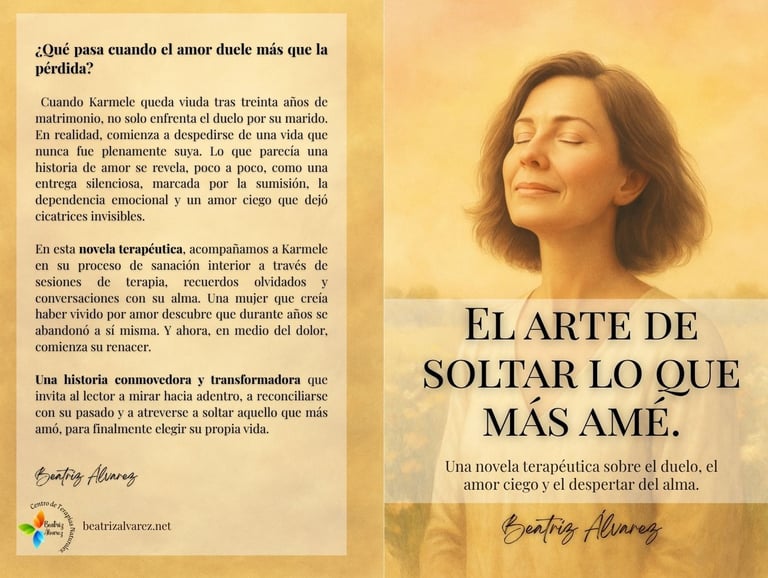

Terapias Beatriz Álvarez
Es un espacio sutil, acogedor y profundamente humano que invita a detenerse, a respirar, y a mirar hacia dentro.
© 2025. Terapias Beatriz Álvarez
Telefono y WhatsApp: +34 652 17 94 99
Consultas con Cita Previa En Presencial y Online


Deja tu reseña Aquí
